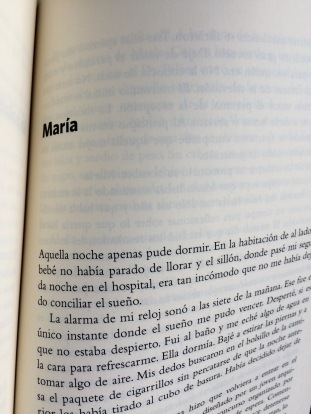¿SUBE O BAJA? (1ª parte)

Llevo quince años fingiendo. No cuatro, cinco, ni seis, sino quince. Como comprenderán, con cuarenta y cinco años a mi espalda y con una vida hecha, como se suele decir, no resulta fácil realizar una confesión a estas alturas de la historia, y menos aún, la que hoy por fin voy a hacer pública. Supongo que la decisión que he tomado se ha visto influenciada por los acontecimientos. No quiero echar la culpa a lo sucedido, pero si no hubiera ocurrido, tal vez hoy continuaría callado. Alguien me dirá que uno es libre tanto para seguir en silencio como para confesar un secreto, pero no me negarán que siempre hay algo ajeno que te da ese empujón para terminar revelando lo que un día se decidió callar. Llegado a este instante, tengo la sensación de que a lo largo de estos años he realizado un viaje en taxi, un viaje en el que ha llegado el momento de bajar la bandera de ese trayecto, y de poner fin a este silencio que ha durado hasta donde ha tenido que durar. Llevo quince años mintiendo dirán algunos, quince años vistiendo de verdad lo que es una mentira. Quince años guardando un secreto. Me pregunto que quién es capaz hoy en día de guardar un secreto y llevárselo a la tumba, si ni bajo las lápidas se pueden esconder, porque si no, ya me dirán por qué hoy parece que las incineraciones se han puesto de moda, si no es para evitar que hasta después de muerto saquen nuestros restos y se revelen secretos que en vida nunca se supieron. Se me escapa una sonrisa de mis labios, pero lo hace más por puro nerviosismo, que por la gracia que me hace tener que confesar lo que un día decidí que sería inconfesable. Miro el reloj como si quisiera buscar una escapatoria en el tiempo, pero ya veo que el tiempo deja poco espacio para las huidas. En fin, son las doce del mediodía y el calor aprieta lo suyo en este final del mes de junio. Podría bajar al bar de la esquina, sentarme frente a la barra y tomarme una caña de cerveza, y así continuar con mi rutina diaria, pero creo que ha llegado el momento de arrodillarme ante el confesionario público de los rumores y confesarme ya de una vez.
La boca la tengo seca, demasiado seca -¿ven ustedes como lo de tomarse esa caña de cerveza no era mala idea?-. La garganta se me hace un nudo, pero no un nudo cualquiera, sino uno de esos nudos marineros que sujetan bien los cabos. Se hace difícil hablar, la verdad. Intento tragar la poca saliva que tengo. Llevo quince años fingiendo, quince años mintiendo…, sí joder, claro que sí, pero quién de ustedes no está en este momento fingiendo, ocultando lo que no quieren mostrar. Quién de ustedes no está viviendo en una mentira por pequeña que sea. Me va a estallar la cabeza, no lo soporto más. Bueno, ya está bien de tanto rodeo, que llegó el momento de confesarlo: tengo un miedo atroz a las alturas…. ¡Eh!, a ver, el que está al final de la sala, que deje de reírse; ¡shs!, y ese otro, el que se esconde detrás de la rubia de la melena, que deje de murmurar, que ya está bien hostia. Tengo pánico a las alturas, sí, ¿pasa algo?
continuará